Los templarios: ¿duendes o gigantes de la Edad Media? 2-2
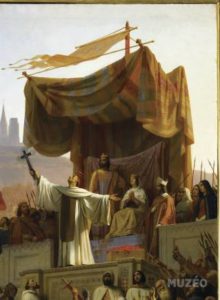 Autor: P. Javier Olivera Ravasi.
Autor: P. Javier Olivera Ravasi.
El sermón de San Bernardo sobre la Milicia Templaria
Hablar de los templarios es hablar de aquél que, tomándose la vida religiosa como una milicia, no cejó en la defensa y expansión de la Cristiandad. San Bernardo era tan popular por su estilo de vida y sus sermones que por todos era buscado para predicar, exhortar, amonestar y corregir las costumbres. Tanto predicaba contra los cátaros como entusiasmaba para las Cruzadas, atrayendo a multitudes a una vida de mayor intimidad con Cristo; de allí que las mujeres, temerosas de que sus esposos o hijos se les fueran a Tierra Santa o al claustro, pedían a llantos que no fuesen a escuchar sus sermones.
Fue a pedido de su tío y del maestre Hugo de Payns, que compondría esta pieza de homilética para los del Temple. En ella si se la lee a la luz de la historia, se encuentra la postura de la Iglesia en una época floreciente para: «una, y dos, y hasta tres veces, si mal no recuerdo, me has pedido, Hugo amadísimo, que escriba para ti y para tus compañeros un sermón exhortatorio. Como no puedo enristrar mi lanza contra la soberbia del enemigo, deseas que al menos haga blandir mi pluma».
No podía tomar la lanza, en efecto, porque su Orden —la benedictina— se lo impedía (aunque lo había hecho en otra época, viniendo de familia noble); pero veamos con sus palabras el elogio que hace del nuevo género de vida:
| Digamos ya brevemente algo sobre la vida y costumbres de los caballeros de Cristo, para que los imiten o al menos se queden confundidos los de la milicia que no luchan exclusivamente para Dios, sino para el diablo; cómo viven cuando están en guerra o cuando permanecen en sus residencias. Así se verá claramente la gran diferencia que hay entre la milicia de Dios y la del mundo.
Tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, observan una gran disciplina y nunca falla la obediencia, porque, como dice la Escritura, el hijo indisciplinado perecerá. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación, van y vienen a voluntad del que lo dispone, se visten con lo que les dan y no buscan comida ni vestido por otros medios. Se abstienen de todo lo superfluo y sólo se preocupan de lo imprescindible. Viven en común, llevan un tenor de vida siempre sobrio y alegre, sin mujeres y sin hijos. Y para aspirar a toda la perfección evangélica, habitan juntos en un mismo lugar sin poseer nada personal, esforzándose por mantener la unidad que crea el Espíritu, estrechándola con la paz. Diríase que es una multitud de personas en la que todos piensan y sienten lo mismo, de modo que nadie se deja llevar por la voluntad de su propio corazón, acogiendo lo que les mandan con toda sumisión. Nunca permanecen ociosos ni andan merodeando curiosamente. Cuando no van en marchas —lo cual es raro—, para no comer su pan ociosamentese ocupan en reparar sus armas o coser sus ropas, arreglan los utensilios viejos, ordenan sus cosas y se dedican a lo que les mande su maestre inmediato o trabajan para el bien común. No hay entre ellos favoritismos; las deferencias son para el mejor, no para el más noble por su alcurnia. Se anticipan unos a otros en las señales de honor. Todos arriman el hombro a las cargas de los otros y con eso cumplen la ley de Cristo. Ni una palabra insolente, ni una obra inútil, ni una risa inmoderada, ni la más leve murmuración, ni el ruido más remiso queda sin reprensión en cuanto es descubierto. Están desterrados el juego de ajedrez o el de los dados. Detestan la caza y tampoco se entretienen —como en otras partes— con la captura de aves al vuelo. Desechan y abominan a bufones, magos y juglares, canciones picarescas y espectáculos de pasatiempo por considerarlos estúpidos y falsas locuras. Se tonsuran el cabello, porque saben por el Apóstol que al hombre le deshonra dejarse el pelo largo. Jamás se rizan la cabeza, se bañan muy rara vez, no se cuidan del peinado, van cubiertos de polvo, negros por el sol que los abrasa y la malla que los protege. Cuando es inminente la guerra, se arman en su interior con la fe y en su exterior con el acero sin dorado alguno; y armados, no adornados, infunden el miedo a sus enemigos sin provocar su avaricia. Cuidan mucho de llevar caballos fuertes y ligeros, pero no les preocupa el color de su pelo ni sus ricos aparejos. Van pensando en el combate, no en el lujo; anhelan la victoria, no la gloria; desean más ser temidos que admirados; nunca van en tropel, alocadamente, como precipitados por su ligereza, sino cada cual en su puesto, perfectamente organizados para la batalla, todo bien planeado previamente, con gran cautela y previsión, como se cuenta de los Padres. Los verdaderos israelitas marchaban serenos a la guerra. Y cuando ya habían entrado en la batalla, posponiendo su habitual mansedumbre, se decían para sí mismos:¿No aborreceré, Señor, a los que te aborrecen; no me repugnarán los que se te rebelan?. Y así se lanzan sobre el adversario como si fuesen ovejas los enemigos. Son poquísimos, pero no se acobardan ni por su bárbara crueldad ni por su multitud incontable. Es que aprendieron muy bien a no fiarse de sus fuerzas, porque esperan la victoria del poder del Dios de los Ejércitos. Saben que a Él le es facilísimo, en expresión de los Macabeos, que unos pocos envuelvan a muchos, pues a Dios lo mismo le cuesta salvar con unos pocos que con un gran contingente; la victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. Muchas veces pudieron contemplar cómo uno perseguía a mil, y dos pusieron en fuga a diez mil. Por esto, como milagrosamente, son a la vez más mansos que los corderos y más feroces que los leones. Tanto que yo no sé cómo habría que llamarlos, si monjes o soldados. Creo que para hablar con propiedad, sería mejor decir que son las dos cosas, porque saben compaginar la mansedumbre del monje con la intrepidez del soldado. Hemos de concluir que realmente es el Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente. Dios se los escogió para sí y los reunió de todos los confines de la tierra; son sus siervos entre los valientes de Israel, que, fieles y vigilantes, hacen guardia sobre el lecho del verdadero Salomón. Llevan al flanco la espada, veteranos de muchos combates[1]. |
No dudaba San Bernardo en proclamar las virtudes de los monjes-guerreros, ni siquiera de llamarlos mártires si morían en combate, testimoniando a Cristo con las armas. Las palabras que usaba quizás puedan resultar hirientes a los oídos actuales que están dispuestos a soportarlo todo en aras de lo políticamente correcto. No era ésta la actitud del santo doctor y luminaria de la Iglesia:
| Marchad, pues, soldados, seguros al combate y cargad valientes contra los enemigos de la cruz de Cristo, ciertos de que ni la vida ni la muerte podrá privarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, quien os acompaña en todo momento de peligro diciéndoos: Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. ¡Con cuánta gloria vuelven los que han vencido en una batalla! ¡Qué felices mueren los mártires en el combate! Alégrate, valeroso atleta, si vives y vences en el Señor; pero salta de gozo y de gloria si mueres y te unes íntimamente con el Señor. Porque tu vida será fecunda y gloriosa tu victoria; pero una muerte santa es mucho más apetecible que todo eso. Si son dichosos los que mueren en el Señor, ¿no lo serán mucho más los que mueren por el Señor?[2]
Y agregaba: Los soldados de Cristo combaten confiados en las batallas del Señor, sin temor alguno a pecar por ponerse en peligro de muerte y por matar al enemigo. Para ellos, morir o matar por Cristo no implica criminalidad alguna y reporta una gran gloria. Además, consiguen dos cosas: muriendo sirven a Cristo, y matando, Cristo mismo se les entrega como premio. Él acepta gustosamente como una venganza la muerte del enemigo y más gustosamente aún se da como consuelo al soldado que muere por su causa. Es decir, el soldado de Cristo mata con seguridad de conciencia y muere con mayor seguridad aún. Si sucumbe, él sale ganador; y si vence, Cristo [vence]. Por algo lleva la espada; es el agente de Dios, el ejecutor de su reprobación contra el delincuente. El que mata al pecador para defender a los buenos no peca como homicida, sino —diría yo— como «malicida», (…). Y podrá decir: Hay premio para el justo, hay un Dios que hace justicia sobre la tierra. No es que necesariamente debamos matar a los paganos si hay otros medios para detener sus ofensivas y reprimir su violenta opresión sobre los fieles. Pero en las actuales circunstancias es preferible su muerte, para que no pese el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Que se dispersen las naciones belicosas; ojalá sean arrancados todos los que os exasperan, para excluir de la ciudad de Dios a todos los malhechores, que intentan llevarse las incalculables riquezas acumuladas en Jerusalén por el pueblo cristiano, profanando sus santuarios y tomando por heredad suya los territorios de Dios. Hay que desenvainar la espada material y espiritual de los fieles contra los enemigos soliviantados, para derribar todo torreón que se levante contra el conocimiento de Dios, que es la fe cristiana, no sea que digan las naciones: ¿Dónde está su Dios? Una vez expulsados los enemigos, volverá Él a su casa y a su parcela. A esto se refería el Evangelio cuando decía: Vuestra casa se os quedará desierta[3] |
El mundo de hoy podría decir como antaño le dijeron a Cristo: «¡Duras son estas palabras! ¿Quién podrá escucharlas?». En verdad que son duras y hasta podrían escandalizar a más de uno, más aún viniendo de aquél a quien se conoce en la Iglesia como «el doctor melifluo», es decir, cuyas palabras saben a miel. La doctrina de San Bernardo no es ni más ni menos que la doctrina que enseña la Iglesia acerca de la guerra justa en vigencia a partir de la enseñanza bimilenaria y el mismo Catecismo[4]. Son quizás nuestros oídos los que no soportan aquellas espadas cruzadas y mandobles guerreros; hoy estamos acostumbrados a lo sutil: a las eutanásicas o a los bisturíes aborteros.
Pero cambiemos de tema para ver aquello que fue el ocaso de la Orden Templaria, a raíz de la cual se han forjado toda serie de leyendas y mitos, que es lo que nos ocupa en el plano de la historia.
El proceso contra los Templarios: una farsa de la historia
Como decíamos más arriba, la independencia de los caballeros templarios y las donaciones recibidas, no caían bien al poder temporal: España, Italia, Francia, Chipre, Jerusalén, Portugal…, no había lugar donde no poseyesen tierras, encomiendas y fortalezas, pues en todos ellos prestaban un verdadero servicio a la Cristiandad[5]; con decir que sólo al momento de la supresión de la Orden[6], había casi nueve mil encomiendas por todo el orbe. ¿Por qué tantos bienes? Porque como dijo Cristo, no sólo de pan vive el hombre; los templarios también necesitaban el pan de aquí abajo para mantener una milicia en permanente combate más allá del Mediterráneo; además, las peregrinaciones que comenzaban (o se daban) también en Europa, necesitaban de fortalezas para defensa de los caminantes.
Testamentos, donaciones de particulares y hasta una colecta anual mandada por el mismo Papa para todas las diócesis de Europa, eran los modos de sustentar esa nueva milicia religiosa que, más de una vez, encontraba oposición en el mismo seno de la Iglesia (fueron necesarias dos bulas pontificias para condenar los celos y la oposición hacia el Temple[7]). El trigo siempre estuvo mezclado con la cizaña.
Como si con los bienes donados tuviesen para poco, también el Temple comenzó a recibir depósitos de particulares, convirtiéndose así en una de las primeras organizaciones bancarias de occidente; en efecto, era corriente en aquella época, que el pueblo confiase sus bienes a las iglesias o abadías para beneficiarse de la «Paz de Dios» (los territorios sagrados de garantías, análogamente a lo que sucede hoy con nuestras embajadas). El Temple, era el lugar ideal: religiosos, guerreros, y esparcidos por todo el orbe cristiano, permitía tanto a los cruzados como a quienes quisiesen utilizar sus prestaciones, el depósito en Francia para retirarlo en Tierra Santa o Portugal a cambio de un certificado: era una verdadera tarjeta de crédito medieval.
Ahora bien, el lector podrá preguntarse: «¿cómo pudo ser que una orden tan floreciente, tan popular y constituida por la flor de la nobleza cristiana, haya podido sucumbir y hasta ser denigrada al punto de transformarse en una verdadera leyenda negra?».
Veámoslo resumidamente, pues como bien señala Régine Pernoud, «paradójicamente, esta fase terminal de la historia del a orden del Temple ha sido mucho mejor estudiada que sus doscientos años de existencia»[8].
La impericia de los príncipes católicos que no supieron mantenerse unidos en una política pro Tierra Santa, hizo que las victorias musulmanas comenzasen a minar la presencia cristiana en medio oriente. El último bastión en perderse sería la hermosa fortaleza de San Juan de Acre, situada al noroeste de Nazaret (1291); con ella la epopeya de los cruzados moriría para siempre. Fueron los templarios, entre otros, los que resistieron a más no poder en aquella triste derrota. Y fue ella misma la que marcaría su ocaso.
Mientras tanto en Francia, el rey Felipe el Hermoso (a quien los templarios habían apoyado frente a una disputa con el papa Bonifacio VIII por cuestiones políticas) y especialmente su canciller, el turbio Guillermo de Nogaret[9], veían con codicia los bienes del Temple y pergeñaban una jugada traicionera. Poco tiempo atrás, para beneficio propio, habían decretado, por seguridad, el traslado de los tesoros del Temple a las dependencias reales del Louvre[10].
Se sabe con certeza que, el viernes 13 de octubre de 1307 al alba, todos los Templarios de Francia fueron mandados arrestar por orden del rey. ¿Qué había pasado? ¿Quién lo hubiera imaginado apenas la víspera del día anterior, cuando el maestre de la orden, Jacobo de Molay, había acompañado al mismo rey a los funerales de su cuñada? El arresto masivo y super-secreto, el mismo día y a la misma hora en más de tres mil encomiendas de Francia, representó para la historia judicial, como observa Lévis- Mirepoix, «una de las operaciones policiales más extraordinarias de todos los tiempos». Para lograr el cometido sin recibir la rebelión de los monjes-caballeros, fue minuciosamente preparada desde un mes antes (el 14 de septiembre de 1307) por medio de varias cartas selladas dirigidas a los jueces y senescales, con recomendación de no abrirlas hasta un día determinado, donde se mandaba detener «a todos los hermanos de dicha orden, sin excepción alguna; tenerlos prisioneros en espera del juicio de la Iglesia, y confiscar sus bienes muebles e inmuebles».
Fue el nombrado canciller, Guillermo de Nogaret, hijo de cátaros y muy cercano a esta herejía, quien dispuso la detención con innegables fines económicos y políticos. No quería «un estado dentro de otro estado» y deseaba los bienes de la orden. Además, se había encargado de diseminar la calumnia acerca de la «cobardía» de los templarios en las últimas batallas de Tierra Santa. La estrategia, que tenía Francia como la principal beneficiaria (en España, Inglaterra, Portugal, etc., casi que ni tocaron los bienes del Temple[11]), había sido realmente bien pensada, pues la debilidad del Papado de Clemente V, el primer «Papa de Aviñón», hacía que las quejas de Roma ante este fraude judicial, no se escuchasen demasiado[12].
No es éste el lugar donde relatar el complejo y apasionante proceso al que fueron sometidos los templarios; sólo digamos los puntos principales. Las órdenes de arresto en contra de los religiosos se basaron en una certeza tan incierta como la siguiente: un nativo de Béziers (Francia) había entregado al confesor del rey, ciertas «presunciones y violentas sospechas» contra la orden, luego de haber oído la declaración de un templario prisionero… así comenzaría todo. Luego, a raíz de las detenciones y declaraciones recogidas bajo tortura (cosa completamente ilícita en los procesos judiciales y, como lo ha probado la ciencia experimental, innecesaria, pues hasta puede mentirse involuntariamente para terminar con el tormento) se acusaría a los templarios de: ritos obscenos, blasfemias, sodomía, secretos en el Capítulo, idolatría, ceremonias de admisión ocultistas, escupir sobre el crucifijo, adorar una estatuilla a la que llaman Bafomet, etc., etc., etc.
Tampoco es aquí donde podríamos analizar y refutar las acusaciones, pero veamos al menos sólo dos de ellas: en primer lugar, aquella famosa y que ha traído tanta cola del «secreto de los Capítulos templarios». En toda orden o congregación religiosa, el Capítulo es la reunión semanal o mensual donde, además de tratarse de asuntos internos de la comunidad, se realizan normalmente los «capítulos de faltas», es decir, la confesión pública y voluntaria de los pecados de parte de los religiosos; de allí que, todo lo conversado en él, goce de un sigilo cuasi sacramental. Ahora bien, se acusaba a los templarios de callar lo oído en ellos, creándose toda suerte de fantasías y bagatelas.
En segundo lugar, la gravísima acusación de sodomía (ya vimos cómo estaba condenada por las reglas internas); se los acusaba de este pecado (y delito, en la Edad Media) pues, como se leía en sus reglamentos para la admisión de un nuevo miembro, «tras una oración dicha por el capellán, y el salmo de admisión habitual (salmo 132), el maestre, o su representante, hace levantar al hermano y lo besa en los labios, así como el capellán». Este beso de admisión, común hoy en algunas culturas como la rusa, era completamente normal en las ceremonias de la época feudal[13]; basta con leer el Cantar de Mío Cid, contemporáneo de la época, para no escandalizarse al leer que el héroe español besa en los labios al rey Don Alfonso[14]. Nada tenía pues de impudicia o sodomía.
Los procesos hicieron que, entre el 19 de octubre y el 24 de noviembre de 1307, ciento treinta y ocho templarios fueran torturados «en caso de necesidad» por los oficiales del rey y conforme a las instrucciones de las cartas selladas (treinta y seis de ellos morirían en las sesiones por no reconocer los crímenes que se les imputaban). Luego de ello, pasaron al interrogatorio en manos del inquisidor Guillermo de París, íntimo del rey y traidor del verdadero espíritu de la Inquisición. Todo esto llevó a que, en el entretanto, el papa Clemente V dirigiese una carta de protesta a Felipe el Hermoso: «habéis extendido la mano sobre las personas y los bienes de los Templarios, habéis llegado a encarcelarlos… Habéis añadido a la aflicción del cautiverio otra aflicción que, por pudor por la Iglesia y por nos, consideramos a propósito silenciar», es decir, la tortura; sin embargo, no se impuso para que el inicuo juicio se suspendiera[15].
El Papa intentará sustraer a los templarios de la jurisdicción real, redactando la bula Pastoralis praeeminentiae (22/11/1307) donde no sólo ordenará arrestar a los templarios sino llevar adelante un proceso eclesiástico en su contra. Si bien ello agradará a Felipe el Hermoso y a Nogaret, ante sus quejas, lograrán mantener la custodia de los detenidos bajo jurisdicción real y el proceso bajo la égida del inquisidor Guillermo de París; es decir, todo quedaba igual o peor, pues ahora todo se haría «en nombre de la Iglesia». Algo análogo pasaría cien años después con el proceso de Santa Juana de Arco.
Tal era la dureza de los interrogatorios y de las torturas que el mismo comendador de Payns en Champaña aseguraba en su proceso que «si fuera torturado una vez más, renegaría de todo lo dicho, y diría todo lo que le pidieran»[16].
Toda defensa era en vano, pues se aplicaba el derecho del enemigo. Como sea, los Templarios intentaron organizarla redactando una declaración que aún se conserva y que constituye un alegato elocuente:
| Si los hermanos del Temple han dicho, dicen o dijeren, mientras estén en prisión, alguna cosa a su cargo, o a cargo de la orden del Temple, ello no perjudica a dicha orden, pues es sabido que han hablado o que hablarán obligados o impelidos o corruptos por los ruegos, el dinero o el temor (…). (Y agregaban que muchos) como mártires de Cristo, murieron en la tortura por mantener la verdad[17]. |
Ninguno de los testigos que se ofrecían como defensa era escuchados; el aparato judicial comenzó a tener sus efectos, pues los que se arrepentían bajo tortura, eran liberados con una leve condena; pero con los «pertinaces» se era inflexible.
El 11 de mayo de 1310, un concilio provincial se reunió en Sens para condenar a muerte a cincuenta y cuatro templarios como herejes reincidentes en sus faltas (habían confesado sus «crímenes» bajo tortura, pero después de recuperarse, las habían negado nuevamente); la hoguera se preparó en las afueras de París donde todos murieron proclamando su inocencia, y con cristiana resignación.
Al ver que las condenas se sucedían sin demora, el Papa Clemente V, tomó una decisión definitiva y, ni bien abierto el Concilio de Viena (16/10/1311), suprimió la orden a perpetuidad por medio de la bula Vox in excelso sin pronunciar sentencia, como narra Frale[18].
Quedaría aún el martirio de los más notables del Temple, tres años después y por orden del rey de Francia. Así lo relata Régine Pernoud:
| El 18 de Marzo de 1314 (…) en la plaza de Notre-Dame de París se preparó un cadalso. Se mandó comparecer a los cuatro dignatarios: Jacobo de Molay, maestre de la orden, Hugo de Pairaud, visitador de Francia, Godofredo de Charnay, preceptor de Normandía, y Godofredo de Gonneville, preceptor de Poitou y Aquitania. Los tres cardenales, junto con el arzobispo de Sens, Felipe de Marigny, enunciaron la sentencia definitiva, que los condenaba a prisión perpetua. Faltaban dos personajes: Guillermo de Nógaret y Guillermo de Plaisians, muertos ambos el año anterior (…). Cuando se enunció la sentencia, Jacobo de Molay y Godofredo de Charnay se pusieron en pie. Solemnemente, ante la multitud reunida, protestaron, declarando que su único pecado había sido el de prestarse a falsas confesiones para salvar sus vidas. La orden era santa, la Regla del Temple era santa, justa y católica. No habían cometido las herejías y pecados que se les atribuía. El mismo día, se preparó una hoguera cerca del jardín de palacio, en las inmediaciones del Pont-Neuf, aproximadamente en el lugar en que hoy en día se encuentra la estatua del rey Enrique V. Ambos condenados subieron a ella esa noche. Pidieron mirar hacia Notre-Dame, clamaron una vez más su inocencia y, ante la multitud sobrecogida de estupor, murieron con la más serena entereza[19]. |
El caso de los templarios ha servido, como veíamos al inicio, para infinitos fines; con él se puede (y de hecho así se hizo) acusar a la Iglesia tanto de ocultismo mágico como de fundamentalismo religioso, de torturas calumniosas o de traiciones probadas. No se puede negar que hubo, en el caso de los procesos, una indigna participación de ciertos integrantes de la Iglesia jerárquica. Ello no invalida la santidad de la Iglesia en cuanto Esposa de Cristo, santidad que le viene por su Fundador y no por todos y cada uno de sus miembros. Pero en todo caso, esa indignidad queda ampliamente opacada cuando se estudia con seriedad la gallardía y nobleza de aquellos a los cuales San Bernardo no sabía si llamar monjes o caballeros; o más bien las dos cosas.
Ni ocultismos ni los pitufos, entonces…
Haciendo del Temple un mito, se ha perdido lo que realmente fue: una milicia armada al servicio de la verdad desarmada; un vivir y morir por Cristo y el prójimo bajo las leyes perennes de la Iglesia. No duendes, entonces: gigantes.
Publicado en: http://www.quenotelacuenten.org/2016/07/02/los-templarios-duendes-o-gigantes-de-la-edad-media-2-2/
